- النص
- تاريخ
Entré en la cocina del caserío; una
Entré en la cocina del caserío; una vieja mecía en la cuna a un niño.
—El otro médico está arriba —me dijo.
Subí por una escalera al piso alto. De un cuarto cuya puerta daba al granero, escapaban lamentos roncos, desesperados, y un ¡ay, ené! , regular, que variaba de intensidad, pero que se repetía siempre.
—El otro médico está arriba —me dijo.
Subí por una escalera al piso alto. De un cuarto cuya puerta daba al granero, escapaban lamentos roncos, desesperados, y un ¡ay, ené! , regular, que variaba de intensidad, pero que se repetía siempre.
0/5000
ذهبت إلى المطبخ لمزرعة؛ هزت قديم في المهد لطفل.-الطبيب الأخرى أعلاه-وقال بالنسبة لي.أنا تسلق درج إلى الطابق العلوي. الغرفة كان الباب الذي الحظيرة وصرخات هرب أجش، يائسة من أوهايو، يان. العادية، التي تتفاوت في شدتها، ولكن أن كان يتكرر دائماً.
يجري ترجمتها، يرجى الانتظار ..
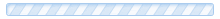
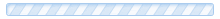
كان فى الطهى من فيهما; ومن القديمة mecía فى مهد اى طفل من اطفال.
—فى اخر الطبية حاليا اعلاه - قال لى.
subí من احد الدرج الى الطابق الرفيع. من ربع التى تعطى الحبوب, الباب يخرج المبكى roncos يائسة, فالمفترض يصدرون, و ené! ( المنتظم, التى تختلف من حيث الكثافة, الا انه قد يمكن دائما.
—فى اخر الطبية حاليا اعلاه - قال لى.
subí من احد الدرج الى الطابق الرفيع. من ربع التى تعطى الحبوب, الباب يخرج المبكى roncos يائسة, فالمفترض يصدرون, و ené! ( المنتظم, التى تختلف من حيث الكثافة, الا انه قد يمكن دائما.
يجري ترجمتها، يرجى الانتظار ..
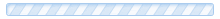
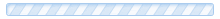
لغات أخرى
دعم الترجمة أداة: الآيسلندية, الأذرية, الأردية, الأفريقانية, الألبانية, الألمانية, الأمهرية, الأوديا (الأوريا), الأوزبكية, الأوكرانية, الأويغورية, الأيرلندية, الإسبانية, الإستونية, الإنجليزية, الإندونيسية, الإيطالية, الإيغبو, الارمنية, الاسبرانتو, الاسكتلندية الغالية, الباسكية, الباشتوية, البرتغالية, البلغارية, البنجابية, البنغالية, البورمية, البوسنية, البولندية, البيلاروسية, التاميلية, التايلاندية, التتارية, التركمانية, التركية, التشيكية, التعرّف التلقائي على اللغة, التيلوجو, الجاليكية, الجاوية, الجورجية, الخؤوصا, الخميرية, الدانماركية, الروسية, الرومانية, الزولوية, الساموانية, الساندينيزية, السلوفاكية, السلوفينية, السندية, السنهالية, السواحيلية, السويدية, السيبيوانية, السيسوتو, الشونا, الصربية, الصومالية, الصينية, الطاجيكي, العبرية, العربية, الغوجراتية, الفارسية, الفرنسية, الفريزية, الفلبينية, الفنلندية, الفيتنامية, القطلونية, القيرغيزية, الكازاكي, الكانادا, الكردية, الكرواتية, الكشف التلقائي, الكورسيكي, الكورية, الكينيارواندية, اللاتفية, اللاتينية, اللاوو, اللغة الكريولية الهايتية, اللوكسمبورغية, الليتوانية, المالايالامية, المالطيّة, الماورية, المدغشقرية, المقدونية, الملايو, المنغولية, المهراتية, النرويجية, النيبالية, الهمونجية, الهندية, الهنغارية, الهوسا, الهولندية, الويلزية, اليورباية, اليونانية, الييدية, تشيتشوا, كلينجون, لغة هاواي, ياباني, لغة الترجمة.
- انا أريد الحديث معك لأن
- اوكي
- autriche
- Comparison between Arabic and English la
- انا أريد الحديث معك علی البرامج هذا
- انا مشتاق لك كثيرا يا امي
- انا اليوم اريد اشوفك ممكن
- طيب
- قلبي مميز
- Snapchat
- كيف تقرصن كلمة السر الويفي بواسطة ج
- Арабская наездница объезжает нового скак
- How to draw mandala
- Snapchat
- mandala
- דרך השלום פאר טסי מילים ולחן: אבי אוחיון
- عرب
- the workshop was on ''sustainable manage
- mandal
- Almighty
- Snap
- the workshop was on ''sustainable manage
- Congratulations graduation rgwood
- تمنيتك معي

